Juan de Villegas y el lago de Valencia
Al decir de algunos cronistas, para el año 1543 la ciudad de Coro se encontraba casi despoblada y cercana al abandono. Quedaban sólo pocos moradores, pues la mayoría de los europeos habían salido con los Belzares en jornadas de conquista (Oviedo y Baños, 1992 [1723]: 86; Sucre, 1964: 33; Avellán de Tamayo, 1997: 235). Por tal motivo, el español Juan de Villegas fue comisionado por el gobernador interino Henrique Rembolt para comandar desde Coro una expedición hacia Maracapana y Cubagua, esto es, hacia la costa oriental de la actual Venezuela. El propósito sería buscar gente y pertrechos para repoblar la ciudad, y de paso establecer los límites jurisdiccionales de la provincia de Venezuela (Oviedo y Baños, 1992 [1723]: 86; Nectario María, (2004) [1967]: 166; Avellán de Tamayo, 1997: 235; Montenegro, s/f: 45).
Según reseña Oviedo y Baños, Juan de Villegas partió de Coro en marzo de
1543 con veinte hombres (entre ellos Diego de Losada) y el título de Justicia
Mayor y Capitán General, cogiendo el rumbo de la costa hasta la comarca de
Borburata y de allí “…pasada la serranía
se entraron por los Llanos…” (1992 [1723]: 86). Fray Pedro Simón (1992 II
[1627]: 22-23) concuerda en que fueron veinte los expedicionarios enviados por
Rembolt a Maracapana y Cubagua, aunque con el disímil propósito de reclutar
soldados para la acometida de nuevos descubrimientos entre los muchos que se
encontraban desocupados en las costas orientales por causa de la cesación del
tráfico esclavista[1].
En relación con la ruta tomada y los sucesos vividos, Simón se limitaría a
señalar que la expedición llegó a Cumaná y Cubagua luego de grandes esfuerzos y
padecimientos, “…por ser largo y
dificultoso el camino…” (Simón, 1992 II [1627]: 22).
De tal manera que, como en el caso de los Belzares[2], se presenta la
ambigüedad de la ruta expedicionaria después de su entrada a Borburata. Por
ejemplo, cabría pensar, tomando en cuenta que la jornada de Villegas partiría
en plena estación seca (10 de marzo), que el derrotero más fácil para entrar a
los Llanos sería el paso por la sabana deltaica del río Yaracuy hacia el valle
homónimo, para luego avanzar rumbo este faldeando la serranía del Interior por
su vertiente sur. Este camino
acaso se deja entrever en la versión de Juan de Castellanos, donde se omite la
llegada o el paso por Borburata: “…No
vinieron por mar, sino por tierra / Y por aquellos llanos ya sabidos, /
Costeando la falda de la sierra…” (1987 [1589]: 104). Sin embargo, el
esclarecimiento de este asunto quizá se encuentre en el testimonio del español
Diego Ruiz de Vallejo[3],
quien en 1549, siendo testigo en la Primera
información de méritos y servicios de Juan de Villegas, respondería la
pregunta del ítem XI de la siguiente manera:
…saue y vio que el dho Juº. de Villegas partió de la cibdad de Coro a diez días del mes de março del año de quarenta e tres q es quando el ynbierno entra por las partes donde fue y atrabeso por las dichas sierras xiraharas y que asi en ellas como en el demás camino paso muy grandes trabajo El y los q mas con el yban asi de anbres como por el mal camino y muchas aguas y con mucho rriesgo por q mucha parte de la tierra por donde fueron hera tierra de muchos tigres y de yndios herbolarios y que acabado de año y mº. bolvio a la dha ciudad de coro con noventa E seys hombres de guerra e ciento e diez e seys o diez e siete caballos e yeguas y toda la gente q truxo de guerra a bien adereçada de armas (Primera información de méritos y servicios de Juan de Villegas. El Tocuyo, 27 de marzo de 1549. AGI, Patronato, Legajo 153, núm. 7, R 1. En Nectario María, 1967: 293-294).
De acuerdo
con Oviedo y Baños, en el siglo XVI los Jiraharas habitaban la provincia de
Nirgua, “…que demora al Este del Tocuyo,
entre Barquisimeto y Tacarigua…” (1992 [1723]: 120). Por consiguiente, y siguiendo
el testimonio de Ruiz de Vallejo, el derrotero de la expedición de Villegas
acaso seguiría el ya sugerido camino trazado por Spira, es decir, remontando la
cordillera de La Costa desde el occidente de Borburata, específicamente por el
río Urama y el Canoabo hasta los valles altos carabobeños. Empero, ¿y a partir
de allí? ¿Habría continuado hacia el valle de Yaracuy? ¿Se aventuraría a tomar
otra ruta hacia el este, por tanto arribando al lago de Valencia? Sobre su posible
paso por la región lacustre valdría citar las presunciones del cronista
Montenegro:
Villegas conoció el puerto, el valle y la sierra de Borburata desde 1535, cuando acompañaba como soldado al nuevo gobernador Spira; desde entonces fijó su atención en aquella salvaje comarca que continuaba a la otra banda de la sierra, con la explanada maravillosa y fertilísima que rodeaba al lago de Tacarigua; el brillo de algunas pepitas de oro habidas en la zona, aguzó su codicia de conquistador, por lo que desde entonces alimentó crecientes deseos de dominar definitivamente aquellas tierras, para arrancarle sus secretos y sus riquezas. Entradas posteriores hicieron más firme este propósito, pero no fue sino en 1547, cuando alentado por los insistentes rumores e informaciones sobre las ricas minas de oro que supuestamente habían en aquél territorio, el gobernador Juan Pérez de Tolosa comisionó a Juan de Villegas para que explorara y tomara posesión de Borburata (Montenegro, s/f: 46).
Según esta
cita, antes de 1547 Juan de Villegas habría contabilizado varias entradas a la
región de Borburata, por lo que, en principio, no sería osado pensar que en su
viaje a Maracapana se adentrase en este territorio. Pero además, también cabe
la sospecha que en esa expedición el capitán español haya penetrado la cuenca
del lago de Valencia, tomando en cuenta la descripción del licenciado Juan
Pérez de Tolosa[4]
contenida en su relación al rey de Castilla de 1546:
Desde maracapana la costa abaxo en el comedio de coro y maracapana que son cinquenta leguas de cada una destas partes esta un puerto que llaman burburuata tiene una salina de la qual se probehen los indios de aquella costa por rescate e contratación y á seis leguas la tierra adentro esta una laguna de agua dulze en las syerras que se llama la laguna de tacarigua esta laguna tiene doze leguas de box y seis en ancho tiene algunas ysletas las quales están pobladas estos yndios tratan oro es gente pacifica fuera de la laguna a tres y quatro e adiez e a quinze leguas ay indios en mediana cantidad de nacion caracas y de otras naciones esta gente trata algun oro y rropa de hamacas abitan en syerras asperas es gente vellicosa y guerrera pelean con arcos y flechas tienen yerba muy fina y de gente de apie hacen poco caso que a acontescido a veynte españoles salir veynte yndios y matar quatro españoles (Relación de las tierras y probincias de la gobernación de Venezuela que esta a cargo de los alemanes. El Tocuyo, 15 de octubre de 1546. AHN, Signatura Diversos-Colecciones, 23, N.6: folio 2 vuelto. En línea: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet).
Sobre el contacto y actuación de Villegas con los grupos indígenas en su
viaje a Maracapana, es importante advertir la posible ausencia u omisión
deliberada de algunos cronistas, por su desmedido interés en la exaltación de
la “…resolución y valor de aquellos
hombres, pues atravesaron más de doscientas leguas de camino, tan pobladas de
bárbaras naciones y diferentes peligros, que aún el día de hoy se hacen
impracticables al corazón más atrevido…”[5] (Oviedo y Baños, 1992 [1723]: 86). En
tal sentido valdría considerar, como lo apuntan Martínez y Rotker (1992: XVII,
XXVII), el sesgo con que Oviedo y Baños[6]
escribiría una historia nacional con la intención de construir conciencia y
orden social con base en los ancestros conquistadores de la clase
blanco-criolla de su época (s. XVIII), liberándolos por tanto de las tantas
tropelías efectuadas. El cronista-historiador, según, intentaría legitimar y
realzar, en tanto que episodios heroicos, los acontecimientos en los que se
vieron involucrados los españoles que actuaron durante la primera mitad del
siglo XVI, incluso de solapar la humildad de sus orígenes. Su obra se vio
envuelta en un contexto de intereses históricos en los cuales debía “…conciliar los intereses del Rey con los de
su grupo de pertenencia [los criollos blancos]…” (Martínez y Rotker, 1992: XXVII). Por tanto, en su relato las
brutalidades, abusos y crueldades cometidas en el siglo XVI se le atribuyeron al
Tirano Aguirre, al Negro Miguel o a los Belzares, por ejemplo (Martínez y
Rotker, 1992: XXVIII). Consecuentemente, quizá dejaría ocultos los detalles
sobre posibles atropellos de Villegas contra las poblaciones indígenas de la
región Central -incluyendo el contexto de esta investigación- con las cuales posiblemente
entraría en contacto.
Pero además, tal vez los intentos de traspapelar la actuación contra los
indígenas de esta expedición provengan del mismo Villegas. Por ejemplo, en el Acta de toma de posesión de la Laguna de
Tacarigua (1547) y en el Acta de toma
de posesión de la tierra para fundar la ciudad de Borburata (1548)[7]
no se hace mención a las sospechadas incursiones previas del español a la
región tacarigüense. Tampoco en su Primera
información de méritos y servicios del 27 de marzo de 1549, donde se
dedicaría sólo a exaltar su viaje a la costa oriental del país:
…viendo que esta gobernación [de Venezuela] estaba sin españoles que bastasen para se hacer ningún fruto más yo fui por capitán general y justicia mayor a la costa de Maracapana y traje cien españoles y ciento y treinta caballos toda gente de guerra en el cual dicho viaje yo más pasé muy grandes trabajos y peligro de mi persona así de indios herbolarios como de tigres y tardé en dicho viaje año y medio poco más o menos y con dicha gente se reformó la dicha ciudad de Coro que a la sazón estaba en términos de despoblar viéndose pocos españoles (Primera información de méritos y servicios de Juan de Villegas. El Tocuyo, 27 de marzo de 1549. AGI, Patronato, Legajo 153, núm. 7, R 1. En: Nectario María, 1967: 270).
Se sugiere
entonces, que la ausencia de datos en los textos tempranos citados, como las
omisiones en la obra de Oviedo y Baños y otros cronistas, tal vez no sean
contundentes como para dejar de lado la presunción sobre el paso de Villegas por
el lago de Valencia y el territorio de los indígenas caracas en 1543. Por
ejemplo, en contraposición a tal inadvertencia, se antepondrían los datos
presentes en la relación del primer gobernador y capitán general español de la
provincia de Venezuela Juan Pérez Tolosa (1546), quizá cuasi definitivas. Allí,
Pérez de Tolosa incluye una descripción detallada del lago de Tacarigua
(Valencia), sus pobladores y los veinte españoles de a pie atacados en
territorio de indígenas caracas. Las concordancias entre el número de
cristianos mencionados por Pérez de Tolosa y los integrantes de la expedición
de Villegas (veinte), aunado a la ausencia de referencias que indiquen que ésta
se efectuase a caballo, sumarían a favor de esta presunción.
Un dato que
pudiera indicar la posibilidad de que el viaje de Villegas se haya efectuado
con hombres a pie estaría en el hecho, narrado por Oviedo y Baños (1992 [1723]:
87), de su retorno a Coro con 96 hombres y 117 caballos[8], es decir,
sólo un animal sin jinete de vuelta si se suman los hombres reclutados con los
veinte de la expedición. La posibilidad de que esta cifra se encuentre matizada
para destacar la heroicidad y arrojo de la expedición se pone en entredicho con
el testimonio de Ruiz de Vallejo (1549), ya citado: “…bolvio
a la dha ciudad de coro con noventa E seys hombres de guerra e ciento e diez e
seys o diez e siete caballos e yeguas…” (Nectario María, 1967:
293-294). Empero, ¿habrían sido veinte los integrantes de la expedición,
ejecutada entonces caminando? Pues, tomando por cierto la cantidad de integrantes, sería difícil aceptar que
tan largo y peligroso viaje se haya realizado a pie. La sospecha es que Pérez
de Tolosa, en su relación, replicó la información suministrada por el propio
Villegas, exagerando éste sus acciones en la provincia en pro de ganarse la
anuencia del recién llegado gobernador[9].
Otra
referencia de interés que pudiera sustentar el recorrido de Villegas por la
laguna de Tacarigua y las tierras habitadas por indios caracas y otras naciones, se encuentra en la carta que el
propio Villegas dirigió al Rey a fines de 1552. En ella, el español señala su
intención de fundar “…otro pueblo
despañoles en la culata de la laguna de tacarigua prouincia de quiriquiriis…” (en
Arellano Moreno, 1961: 283; Nectario María, 1967: 249). De acuerdo con el
historiador Horacio Biord (2005: 180), para la época del contacto los grupos quiriquires
ocupaban la región de la cuenca del río Tuy y piedemonte llanero, es decir, un
área que se ubica a partir de los treinta kilómetros de distancia de la culata
oriental del lago de Valencia. La penetración de Villegas a la cuenca del río
Tuy no está referenciada en ninguno de los documentos consultados, quedando
entonces la interrogante del por qué su disposición de fundar un pueblo de
españoles en esa área. ¿Cómo se explica que Villegas, en su carta al Rey,
señale “…quedo de partida dios mediante
para ir a poblar otro pueblo despañoles (roto) de los quiriquiriis e descubrir
minas…”? (en Arellano Moreno, 1961: 282). Ciertamente,
la escogencia de un sitio para la fundación de un poblado de españoles como
mínimo pasaría por el conocimiento del terreno, sus potencialidades y
conveniencias. Cabe la sospecha entonces su paso por la cuenca del Tuy (tierra
de Quiriquires) en su expedición de 1543.
En la llamada “provincia de los Quiriquires”, tal vez se habría
localizado el cuarto asentamiento de indios
caracas y otras naciones señalado en la relación de Pérez de Tolosa, acaso
el lugar donde Villegas tendría la intención de fundar el mentado pueblo de
españoles[10].
En efecto, el gobernador menciona que “…fuera
de la laguna a tres y quatro e adiez e a quinze leguas ay indios en mediana
cantidad de nacion caracas y de otras naciones…” (Relación de las tierras y
probincias de la gobernación de Venezuela que está a cargo de los alemanes. El
Tocuyo, 15 de octubre de 1546. AHN, Signatura Diversos-Colecciones, 23, N.6:
folio 2 vuelto). Tomando en cuenta la legua castellana equivalente a 5,5
kilómetros utilizada en el siglo XVI como medición de las distancias recorridas
en los viajes (Garza Martínez, 2012: 197), además de la alusión a indígenas de
“nación caracas”, los poblados aborígenes aludidos se habrían ubicado entonces
a 16.5, 22, 55 y 82.5 kilómetros al este de la laguna de Tacarigua. Cotejando
dichas distancias en la topografía regional a partir de la orilla oriental del
lago, y considerando que la ruta expedicionaria haya utilizado los pasos llanos
que abren los cursos de los ríos Aragua y Tuy, éstas marcarían los sitios donde
actualmente reposan los poblados de Turmero, San Mateo, Tejerías y Cúa. ¿Serían
precisamente allí donde se encontraban los poblados de indios caracas y otras naciones? ¿Habría sido ésta la ruta tomada
por la expedición de Villegas de 1543? ¿Sería
posible entonces que el sitio donde Villegas pretendía fundar el pueblo de
españoles en la provincia de Quiriquires estuviese en los alrededores del
actual poblado de Cúa, en el estado Miranda?
En
definitiva, toda esta disertación tendría como propósito el precisar algunos
asuntos que se asumen importantes en esta investigación. En primer lugar,
establecer la primera penetración terrestre europea a la cuenca del lago de
Valencia, o en otras palabras, la actuación de los europeos avecindados en la
provincia de Venezuela luego de 1527, la que, por las evidencias antes
expuestas, se habría sucedido en algún espacio comprendido entre 1535 y 1547.
Por otro lado, formular hipótesis de trabajo en torno al grado de afectación
que dicha actuación habría podido generar en las sociedades indígenas de la zona
lacustre y costera tacarigüense. Todo ello, claro está, en aras de la
comprensión de este período histórico en tanto acercamiento hacia la
determinación de la pervivencia o no de la valoración y significación aborigen
del arte rupestre tacarigüense luego del contacto europeo, especialmente si se
produjeron situaciones que habrían generado rupturas con esa tradición.
En cuanto a
esto último, cabe destacar el carácter esclavista del viaje de Villegas a
Maracapana, puesto en evidencia en la obra Elegías
de Varones Ilustres de Indias del cronista Juan de Castellanos (1987
[1589]). Pues, a pesar de las omisiones y exaltaciones ya tratadas, quedarían para
la posteridad ciertas actuaciones de esta expedición para con los naturales que
permitirían deducir el grado de afectación que habría causado su paso -de
haberse sucedido, tal cual se presume- por la cuenca tacarigüense. Así, uno de
los aspectos que llama la atención en la versión de Castellanos está en el
número de integrantes de la armada de Villegas: “…cien hombres destos bien apercebidos…” (1987 [1589]: 104). Y,
continuando con la octava, agrega: “…Lo
que hallan de paz hacen de guerra, / De muy largas cadenas proveidos, / Y en
ellas grande número de gente / Herrados por esclavos falsamente…” (1987
[1589]: 104). Según estos datos, y en concordancia con las ideas del
historiador español Francisco Sevillano (1988: 134), es probable que Villegas y
Losada acordaran con el gobernador Rembolt apresar indígenas para ser vendidos
como esclavos. Tal particularidad se deja entrever en el hecho de concertarse
el viaje vía terrestre y no marítima, aunado a que “…emprendieron la marcha bien provistos de largas cadenas de hierro de
las que se acostumbraban a usar para amarrar a los prisioneros…” (Sevillano,
1988: 134). En tal sentido, en una carta dirigida al Rey en 1550, el obispo de
Coro Miguel Ballesteros menciona que Villegas habría adquirido la cantidad de enseres
que llevó a la ciudad de Coro a través de la cacería de indígenas y su venta
como esclavos en los mercados de la costa de Cumaná, contratando para ello a
vecinos de la isla de Margarita para su traslado:
Fecho esto [el apresamiento de indígenas y otras
tropelías], contrató con vecinos de la Margarita que llevasen la tierra adentro
yeguas, caballos y ropa, y á trueque les daría esclavos como lo hicieron, que
se prendieron e hicieron esclavos gran cantidad de inocentes y los vendieron. A
unos tomaban debajo de paz y a otros en sus pueblos; y desta manera vinieron
cargados de yeguas y caballos y algunos negros. Fecho esto se partió para el
pueblo de Coro, que hay cerca de trescientas leguas, y todos los indios y
indias de los pueblos que en el camino topó, fueron tomados y robados. Pensar en ello y las
muertes que los soldados hicieron, pone espanto. El licenciado Frías, juez de
residencia que de la Española aquí vino, como le hallo absente procede contra
él y le condenó a dozientos azotes y destierro para las galeras y mil pesos para
la Cámara de V. M. (En: Arellano Moreno, 1961:
263).
El testimonio de
Castellanos (1987 [1589]:
104-105), al respecto, es también elocuente:
De la manera pues que aquí se trata / Llevaban muchos
hombres y mujeres, / Llegaron á la mar de Chacopata, / Adonde pregonaron sus
poderes, / Y luego por gozar de la barata / Acuden de Cubagua mercaderes: /
Estuvieron allí los deste bando, / Espacio de dos meses contratando (…) Y todo
lo barrieron y asolaron / Con un luciferino desatiento, / Y sin causa quemaron
los bestiales / Cuatro caciques harto principales (…) Luego la gente de
conciencia suelta, / firmes en añadir daños á daños, / Para su Venezuela dio la
vuelta / Losada con los mas de estos engaños.
Las evidencias
aquí presentadas dan cuenta entonces del carácter violento que para los grupos
indígenas representó el viaje de Villegas. Ciertamente, tal asunto sería razón
de peso para intentar una aproximación, lo más fidedigna posible, de la ruta
tomada por esta incursión terrestre, en especial si incluyó el contexto
espacial de esta investigación. Por lo pronto, los datos a disposición acaso
sean insuficientes como para afirmar o negar su paso por la región tacarigüense,
no obstante asumir, de manera tentativa, algunas hipótesis de trabajo en tanto
insumo para futuras investigaciones: 1) los veinte españoles mencionados en la
relación de Pérez de Tolosa (1546) fueron los mismos que en 1543 salieron a
Maracapana desde la ciudad de Coro comandados por Juan Villegas; 2) esta
expedición pasó por la cuenca del lago de Valencia, territorio que se
encontraría a medio camino entre la comarca de Borburata y la de los indígenas caracas;
3) desde Borburata, Villegas trasmontó la serranía por el mismo camino de Spira,
arribando a los valles altos de Carabobo; 4) Villegas, desde tierra Jirahara,
desecharía enfilar la ruta hacia el valle de Yaracuy, continuando su recorrido
hacia el este, arribando entonces al lago de Valencia; 5) Villegas recorrería
las riberas del lago de Valencia, conociendo su geografía y los indígenas que
la habitaban; 6) europeos e indígenas no tuvieron ningún enfrentamiento bélico en
las tierras del lago de Valencia; 7) Villegas rescataría piezas de oro entre los
indígenas tacarigüenses y caracas; 8) para la cuarta década del siglo XVI la
población aborigen de la zona llana de la laguna
de Tacarigua no sería considerable; 9) Villegas continuó su ruta hacia el este,
partiendo de las orillas del lago de Valencia y entrando a los valles de
Aragua, donde se encontró con varios poblados aborígenes; 10) los grupos
indígenas que habitaban el lago de Valencia para el siglo XVI se diferenciaban
de los grupos ubicados al este a partir de tres leguas de distancia (16,5
kilómetros); 11) la expedición recorrió una extensión determinada de la región Capital
venezolana, teniendo contacto, posiblemente inamistoso, con diferentes grupos
que la habitaban, entre ellos meregotos, teques y quiriquires; 12) el paso de
Villegas por tierras pobladas de indígenas caracas y demás grupos se hizo de
forma hostil, sucediéndose enfrentamientos bélicos donde los avecindados usaron
flechas venenosas que causaron bajas a la armada europea; 13) la expedición
arribó a la cuenca del río Tuy, avanzando por su curso hasta la altura de la actual
población de Cúa (estado Miranda); 14) desde allí, Villegas avanzó a la sabana
de Ocumare por donde trasmontó la serranía del Interior, continuando hacia los
llanos de Guárico; y 15) el camino utilizado por Villegas para su entrada a los
Llanos fue el abra Lagartijo-Curabe, por donde atravesaría la fila maestra
hacia las nacientes del río Memo y el valle de Orituco en el piedemonte sur de
la serranía del Interior (llanos guariqueños), el mismo sitio donde el 6 de
enero de 1585[11]
se fundó el primigenio asiento del pueblo de San Sebastián de Los Reyes (Laya
Gimón, 2014: 16) [mapa 36 y 37].
 |
| Contexto geográfico del abra Lagartijo-Curabe, posible paso utilizado por Villegas en 1543 para caer a los Llanos de Guárico. Fuente del mapa: Laya Gimón (s/f). Infografía: Leonardo Páez. |
Las hipótesis precedentes
quedan entonces a la espera de una mayor sustentación desde las evidencias
empíricas. Por lo pronto, lo único claro parece el arribo y recorrido europeo
del lago de Valencia antes de 1547, fecha ésta en que se sucedió su toma de
posesión por Villegas. Los demás asuntos, ciertamente de interés para esta
investigación, tendrían que ser puntualizados con mayor precisión, como el
supuesto carácter sumiso de los indígenas tacarigüenses frente al contacto
europeo, el relativo despoblamiento de la región y las diferencias étnicas de
sus moradores con los aborígenes de las “sierras ásperas” del oriente, por
ejemplo. Y sobre todo -el tema tratado en este subapartado-, si la expedición
de Villegas habría sido la primera incursión terrestre ocurrida en el lago de
Valencia y su afectación entre los grupos indígenas.
[1] Según
Filadelfo Morales Méndez (1991), “Carlos
V dictó entre el 1542 y el 1543 Las Leyes Nuevas, en las cuales declaró a los
indígenas vasallos libres de la corona; abolió la esclavitud de los indígenas
por “justa guerra” y por “rescate” y ordenó que todos los indígenas mal habidos
fueran devueltos a sus pueblos de origen y prohibió sacarlos de sus tierras”
(p. 50).
[2] Es decir,
las expediciones de Spira y Hutten, ya citadas.
[3] Integrante
de esta expedición de Villegas (cfr. Oviedo y Baños, 1992 [1723]: 86).
[4] Escrita unos
meses después de su arribo a la provincia de Venezuela con el cargo de
Gobernador (Cfr. Tolosa, 1546; Nectario María, 1967: 54).
[5] Confróntese
también la cita de Simón: “Llegaron estos
dos capitanes [Villegas y Losada] con
sus veinte soldados (después de haber padecido hartos trabajos por ser largo y
dificultoso el camino)…” (1992 II [1627]: 22).
[6] Autor de una
de las obras de mayor consulta para el estudio de la provincia de Venezuela
durante el siglo XVI: Historia de la
conquista y población de la provincia de Venezuela (1723), arriba citada y
múltiplemente consultada en esta investigación.
[7] Cfr. de
Armas Chitty, 1983: 91.
[8] En su
información de méritos y servicios de 1549, antes citado, Villegas dice que
fueron 100 españoles y 130 caballos.
[9] Juan Pérez
de Tolosa llegó a la provincia de Venezuela en junio de 1546, tres meses antes
de realizar su relación al Rey (Nectario María, 1967: 54).
[10] Lo que no pudo
cumplir pues lo sorprendería la muerte en agosto de 1553 (Nectario María, 1967:
153).
[11] Según Oviedo
y Baños (1992 [1723]: 314) el año de fundación se sucedería en 1584.
Referencias bibliográficas
Arellano Moreno, A.
(1961). Documentos para la historia
económica de Venezuela. Universidad Central de Venezuela. Caracas.
Armas Chitty, J. A. de
(1983). Carabobo: tierra de meridianos.
Banco del Caribe. Caracas.
Avellán de Tamayo,
Nieves (1997). En la ciudad de El Tocuyo
1545-1600. Tomo I y II. Academia Nacional de la Historia. Caracas.
Biord, Horacio (2005). Niebla en las sierras: los aborígenes de la región centro-norte de
Venezuela (1550-1625). Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia,
nº 258. Caracas.
Castellanos, Juan de
(1987) [1589]. Elegías de Varones
Ilustres de Indias. Segunda edición. Academia Nacional de la Historia.
Caracas, Venezuela.
Garza Martínez,
Valentina (2012). Medidas y caminos en la
época Colonial: expediciones, visitas y viajes al Norte de la Nueva España
(siglos XVI-XVIII). Fronteras de la Historia, Vol. 17-2, pp. 191-219.
Laya Gimón, Sixto
(2014). Guatopo: Yacimientos de Oro y la
Conquista (Venezuela). [Documento en línea]. Disponible: https://independent.academia.edu/SixtoLaya [Consulta: 2015, enero 10].
Laya Gimón, Sixto
(s/f). Del Tuy al Orituco por el camino
real a los Llanos. [Documento en línea]. [Consulta: 10 de enero del año
2015]. Disponible en: https://tuymiciudad-com.webs.com/documents/DelTuy_Orituco%20de%20Sixto%20Laya.pdf
María, Nectario (2004)
[1967]. Historia de la conquista y
fundación de Caracas. Fundación para la Cultura Urbana. Caracas.
María, Nectario (1967). Historia de la fundación de la
ciudad de Nueva Segovia de Barquisimeto. Segunda edición. Impresos Juan
Bravo. Madrid, España.
Martínez, Tomás Eloy y
Rotker, Susana (1992). Oviedo y Baños: la fundación literaria de la
nacionalidad venezolana. En: Oviedo y Baños (1992) [1723]. Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela.
Biblioteca Ayacucho. Caracas, Venezuela.
Montenegro, Juan
Ernesto (s/f). Fragmentos del
dieciseiseno. Colección Medio Siglo de la Contraloría General de la
República, Serie Acervo Histórico. Caracas.
Morales
Mendez, Filadelfo (1991). Sangre en los conucos.
Reconstrucción etnohistórica de los indígenas de Turmero. Trabajo
presentado ante la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la U.C.V. para
optar a la categoría de Asociado. Turmero.
Oviedo y Baños, José
de (1992) [1723]. Historia de la
conquista y población de la provincia de Venezuela. Biblioteca Ayacucho,
num 175. Caracas, Venezuela.
Pérez de Tolosa, Juan (1546). Relación de las tierras y probincias de la gobernación de Venezuela que esta a cargo de los alemanes. Archivo Histórico Nacional de España, ES.28079.AHN/5.1.14//DIVERSOS-COLECCIONES,23,N.6. 12 hojas folio.
Sevillano Carbajal,
Francisco Virgilio (1988). Diego de
Losada. Instituto de Estudios Zamoranos “Florian de Ocampo”. España.
Simón,
Pedro fray (1992) [1627]. Noticias
historiales de Venezuela. Tomo II, num 174. Biblioteca Ayacucho. Caracas,
Venezuela.
Sucre, Luis Alberto
(1964). Gobernadores y Capitanes
Generales de Venezuela. Litografía Tecnocolor. Caracas.
¿Cómo citar este artículo?
Páez, L. (2021). Etnohistoria del arte rupestre tacarigüense: producción, uso y función de los petroglifos de la región del lago de Valencia, Venezuela (2450 a.C.-2008 d.C.). Ediciones Dabánatà, Universidad de Los Andes. http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/47672
Tacarigua Rupestre, espacio para la discusión teórica del arte rupestre de las tierras bajas del norte de Suramérica. Visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube https://www.youtube.com/@Barutaima
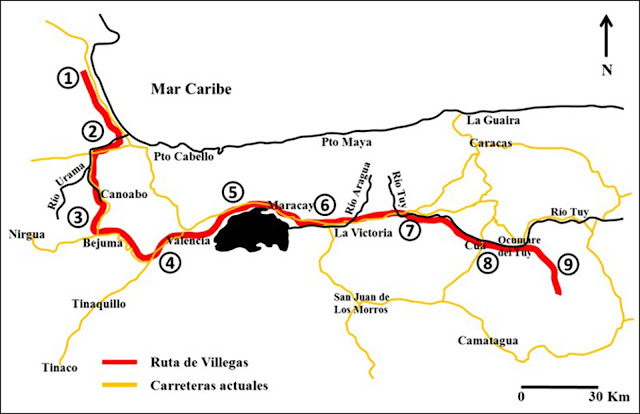



Comentarios
Publicar un comentario