Lenguas, etnonimia, antroponimia y asientos indígenas tacarigüenses del siglo XVI
(Languages, ethnonimia, anthroponymy and indigenous Tacarigüense seats
of the 16th century)
Páez, Leonardo
leopaezorama@gmail.com
Fecha de culminación: abril de 2018
Publicado
en: Boletín Antropológico. Año 36. Julio - Diciembre 2018, N° 96. ISSN:
2542-3304 Universidad de Los Andes, Museo Arqueológico, Mérida, Venezuela. pp. 328-351.
Disponible:
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/45389/articulo4.pdf?seq uence=1&isAllowed=y
Resumen
A partir de datos emanados de
fuentes histórico-documentales tempranas, se brindan aportes para la determinación
de los grupos aborígenes que habitaron la región geohistórica del lago de
Valencia (Venezuela) durante el siglo XVI. Específicamente, se compilan datos e informaciones relacionadas con las lenguas, la
etnonimia, la antroponimia y los asentamientos indígenas al momento de la
ocupación europea de esa región, con lo cual se establecen inferencias
relacionadas con el contexto socio-cultural de estos grupos en aquel momento
histórico.
Palabras
clave. Lago de Valencia, siglo XVI, lenguas,
etnonimia, antroponimia.
Abstract
From
data emanating from early historical-documentary sources, contributions are
provided for the determination of the aboriginal groups that inhabited the
geohistorical region of the lake of Valencia (Venezuela) during the sixteenth
century. Specifically, we compile data and information related to languages,
ethnonymy, anthroponymy and indigenous settlements at the time of European
occupation of that region, with which inferences are established related to the
socio-cultural context of these groups at that historical moment.
Keywords.
Lake of Valencia, sixteenth century, languages, ethnonymy, anthroponymy.
1. Introducción
Es importante advertir, inicialmente, lo
complejo que resulta la determinación de los grupos aborígenes que habitaron la
región geohistórica del lago de Valencia[i] y su
contexto social y cultural al momento del llamado “descubrimiento y conquista”
europea (s. XVI. Mapa 1). Son palpables las dificultades que se presentan para
conocer las lenguas, los gentilicios, los antropónimos o la ubicación de los asentamientos
indígenas, elementos que en los últimos tiempos han sido motivo de estudio sin
lograrse resultados concluyentes.
De ello se deriva el problema de investigación
tratado en este trabajo: cómo aproximarse al conocimiento de los grupos
aborígenes tacarigüenses del siglo XVI y a su contexto social y cultural. Frente
a esta interrogante se encuentra la insuficiencia y el carácter fragmentario de
los datos, en su mayoría los que proporcionan los documentos coloniales. De
manera que el lector encontrará en las próximas líneas un intento de
compilación general de lo encontrado en las crónicas -esencialmente del
dieciseiseno siglo- sobre las lenguas, los gentilicios, la etnonimia y los asentamientos
indígenas de esa región, y, sobre la base de las evidencias encontradas, una
serie de inferencias que pretenden establecer tentativamente un marco general del
contexto social y cultural nativo de ese espacio temporal. Se espera con ello brindar
aportes al conocimiento y comprensión de la etnohistoria tacarigüense.
2.
Las lenguas
Posiblemente, la información más
temprana sobre las lenguas tacarigüenses sea la señalada por el alemán Felipe
de Hutten (1535), cuando hace alusión a comunidades indígenas tal vez alojadas
en la comarca de Borburata por los límites del estado Falcón: “…(estos
indios hablan) otro idioma [que los indígenas de Coro] (y son de) otra nación y son los eternos enemigos de los CACQUENCIOS…” (1988 [1535]: 350). Esta información, aunque debatible por
lo incierto de la adscripción geográfica, tal vez muestre que la lengua de los
habitantes aborígenes de la costa litoral carabobeña era disímil a la hablada
por los arawak-parlantes Caquetíos[ii]
del área falconiana.
Acaso menos controversiales sean las
alusiones del gobernador Juan Pérez de Tolosa[iii] (1546),
referidas a indígenas que vivían al Este de la laguna de Tacarigua: “…a tres y quatro
e a diez e a quinze leguas [de la laguna] ay yndios en mediana cantidad de nación caracas y de otras naciones…”
(AHN, Signatura Diversos-Colecciones, 23, N.6, Folio 8). Asumiendo que el
testimonio señale un recorrido expedicionario de Oeste a Este siguiendo los
valles de los ríos Turmero, Aragua y Tuy[iv],
los dos primeros asentamientos se habrían encontrado a 16,5 y 22 kilómetros[v]
de la orilla Oriental del lago, coincidiendo entonces con la ubicación en
territorio tacarigüense de los actuales poblados de Turmero y San Mateo.
Finalmente, en documentos fechados
entre 1552 y 1553 emanados del recién fundado pueblo de Borburata[vi],
se encuentra valiosa información sobre los grupos indígenas de la región. Allí,
se manifiesta la existencia de las lenguas Guayquerí,
Taguano y Caraca, las dos primeras habladas en la culata Occidental del lago
de Valencia, valle de Chirgua y
sectores intermedios, y la segunda al Este del poblado de Borburata, esto es,
el litoral aragüeño y más allá (Ponce y Vaccari de Venturini, 1980). Asimismo, estos
documentos sitúan en la región a un número reducido de individuos hablantes de
lenguas no-tacarigüenses, trasladados forzosamente por los europeos desde sus
lugares de origen (Ibíd.).
3.
La etnonimia
Existen ciertas referencias
tempranas, algo vagas, como la de Nicolás Federmann (1531), donde se alude a la
presencia de europeos que habían llegado, según testimonios compilados entre los
indígenas del río Coaheri (hoy Cojedes),
...“ en una casa grande sobre la misma
agua que nos señalaban como el mar [y que se encontraban] en un pueblo pequeño de la nación
Guaycaries, que estaba a dos días de camino de aquel lugar, en la orilla del
mar o lago” (Federmann, 1988 [1557]: 208, 213). En base a esta información,
pudiera especularse que el sitio donde se emplazaba el mencionado pueblo haya sido
el área litoral tacarigüense.
Otra noticia temprana sobre
gentilicios, igual de controvertible, se halla en un pasaje de la obra Elegías de Varones Ilustres de Indias (1589),
fechada en 1543. Allí, se presume, está el inicio de una interesante polémica
entre investigadores[vii]
en relación a la supuesta existencia de una parcialidad denominada Tacarigua señoreando los predios
Occidentales de la laguna:
Y en un invernadero que
tuvimos, / Después de vueltos a la serranía, / El uno, camarada de mi rancho, /
Llamado Bernardino de Contreras, / Natural de Toledo, muchas veces / La
disposición vista de la tierra, / Decía que poblásemos en ella / En un valle de
los de Tacarigua, / Do la Nueva Valencia fue fundada / Muchos años después por
Venezuela (En Pardo, Ibíd.: XXXIII-XXXIV).
Algunos informes sobre etnónimos
tacarigüenses, acaso de mayor credibilidad, se hallan de aquí en adelante, como
los señalados en los documentos de Borburata (ya referenciados). Éstos ubican
por la vertiente Norte cordillerana del litoral hoy aragüeño a los Chagaragotos, tal cual se entrevé en el Juicio de residencia al capitán Peralvarez
(Ponce y Vaccari de Venturini, Ibíd). Con respecto a la sección Occidental tacarigüense, señalan a los Guayqueríes señoreando los valles
lacustres del lago, ocupando a su vez el área litoral carabobeña y el valle de
Chirgua (Ibíd.). Tal vez este grupo se extendía, formando una unidad, hasta el
territorio del actual estado Cojedes, si se toma en cuenta lo dicho por
Federmann sobre los indígenas que encontró en 1531 a orillas del Coaheri:
...“llegué a dicho río, llamado
Coaheri, encontré (...) cerca de
seiscientos indios Guaycaries (...)
Todas sus casas de pesquería están en la orilla del agua y allí hacen sus
mercados (...) es sólo pescadora y es
señora del agua” (Federmann, Ibíd.: 210).
Otros documentos del dieciseiseno siglo
mencionan la presencia de los Meregotos en la culata Oriental del lago
de Valencia (Actas del Cabildo de Caracas. En: Briceño Iragorry, 1943 I).
Finalmente, la última referencia localizada indica la existencia de una
parcialidad llamada Taguanos en el
área costera carabobeña (ya referenciada), grupo étnica y lingüísticamente
diferente a otros de la región (Ponce y Vaccari de Venturini, Ibídem).
4.
Los antropónimos
La información vinculada con la
antroponimia tacarigüense resultó ser más sustanciosa en lo cuantitativo. En
primer término, existe un reporte del cronista Castellanos sobre los indígenas
que habitaban las riberas de la laguna de Tacarigua, aunque controversial por
el contexto espacial y temporal en que supuestamente fue realizado[viii]:
…Damos en Tacarigua, que es
un lago / De siete leguas de circunferencia, / Con islas dentro, do los
infieles / Tienen jardines, huertas y verjeles. / “Si quereis que sus nombres
os declare, / Pues la memoria dellas no se escapa, / Son Patenemo [sic] y
Aniquipotare, / Ariquibano, Guayos, Tapatapa: / Con otras, que si alguno las
hollare, / Podria mejorar su pobre capa / Con el oro que tienen naturales / En
joyas y preseas principales. (Parte I, Elegía IX, canto II. En: Castellanos,
Ibíd.: 26).
Más adelante, durante la toma de
posesión de la laguna de Tacarigua se
menciona a Patanemo, don Diego y Naguanagua como los indígenas
denominados “principales” que fueron “pacificados” junto a los demás individuos
de sus respectivos asentamientos (Nectario María, 1967). Luego, los documentos
de Borburata (1552-53) revelan a los principales Taguaxen y Patacare (Patagare, Guatacare o Guatacara) como
habitantes de la comarca de la laguna de Tacarigua,
junto a los indígenas Conuche, Aneque,
Oroyma (u Orayma. Mujer), Peteque (mujer), Mauco, Guayapatare (acaso otra variante de Patacare), Tope, Guacario
(Guacaroa o Guacarao), Yavromaco,
Curamunxa, Pomue (Pomne, Pomie o Pamie, de segundo nombre Tetumo), Cureña, Beciano, Pequeroayma (mujer), Cueque, Caramay y Moroco
(Ponce y Vaccari de Venturini, Ibíd.).
Otro testimonio presente en estos
documentos muestra al principal Myne,
junto a otros que vivían en su asentamiento o cercanos a él, llamados Guazina (Guacina o Guaxina), Moco, Chavrigoto (del asiento de Herubima), Tocure (Tacuro, Tacare o Tacure. Del asiento de Herubima), Guajara, Purooco, Carave (Carabi
o Caribe), Paneyma, Guaymaxa (o Guanaymaxa),
Payaca, Areca (mujer), Maracay (o Maricay. Mujer), Orocomay
(u Orocamay. Mujer), Agaje (del asiento de Naguanagua), Carigoa y Faxara (Ibíd.).
Otros principales son apuntados en ese relato, como Guaymara, Herubima, Oroyma,
Heregoa y Toropini (Ibíd.). Asimismo, en otra sección se hace mención al
principal Pascoto (Ibíd.).
En otros documentos se nombran
habitantes de la sección Oriental tacarigüense, entre ellos a los principales Casco Quebrado[ix]
(Castillo Lara,
1977) y Totoubtar y su grupo (AANH. Traslados. Tomo III-27. Ibíd.). Además,
en legajos del siglo XVII vinculado a las encomiendas de La Victoria[x]
(extremo Este de la cuenca del lago), se señalan a los principales Gonzalo Arima y Diego Tayzcaima (Ibíd.). Mientras tanto, en el litoral aragüeño son
mencionados el principal Charayma y
su hijo Charamaya, abuelo y padre de
la cacica Isabel, madre a su vez del mestizo Francisco Fajardo (Oviedo y Baños,
1992 [1723]; Ayala Lafée, 1994-1996).
5.
Sobre los asentamientos y su ubicación
En palabras de Nectario María (1967),
Patanemo fue el indígena más
influyente del lago de Valencia[xi]
al momento de la colonización europea. Su lugar de residencia se ubicaba
cercano a la laguna de Tacarigua, de acuerdo al testimonio del español Francisco
Sánchez, como sigue: …“el asiento que se
dice de Patanemo cerca de la laguna de Tacarigua”… (Nectario María, 1967: 342). Sobre el sitio exacto donde se
ubicaba su asiento, los datos sugieren una factible relación con el lugar donde
se fundó la encomienda y subsiguiente pueblo de doctrina de Guacara. Este planteamiento se sustenta en
la existencia de un anterior asentamiento indígena en las tierras donde se fundó
este poblado, tal como se evidencia en la documentación sobre la entrega en
encomienda de...“unos indígenas
localizados en terrenos que después ocupara el pueblo de Guacara”... (Lugo
Escalona, 2008: 25), hecho sucedido en 1579 y que involucra a Juan González
Morcillo[xii]
(Ídem.). Pero también, antes de esa encomienda, se encuentra la información
sobre la existencia del hato Patanemo,
fundado por Alonso Díaz (uno de los primeros habitantes de la Nueva Valencia
del Rey) en el repartimiento de tierras y encomienda de indios a él otorgados
en el valle de Vigirima y su vertiente cordillerana (Ibíd.; Nectario María,
1970).
Con respecto al principal Naguanagua, es posible ubicar su lugar
de asentamiento a través de la toponimia regional, pues con su nombre se conoce
a un centro poblado y a un municipio en las tierras regadas por el río
Cabriales, entre la ciudad de Valencia y el piedemonte Sur de la cordillera de
La Costa. Sobre el origen de este topónimo, vale decir que las fuentes
documentales del siglo XVI son claras al asentar la existencia del principal Naguanagua, vocablo escrito con algunas variantes
que en todo caso no producen variaciones significativas en su fonética (Ponce y
Vaccari de Venturini, Ibíd.).
Sobre el principal don Diego, y debido a su rápida
conversión al cristianismo, se sospecha que éste haya sido el que “acogió” a
Villegas y su hueste cuando la toma de posesión de la laguna (1547), acaso siendo
su grupo el primero de la zona en claudicar a los términos del requerimiento redactado por este
conquistador[xiii].
De ser así, es plausible suponer que la ceremonia de posesión se haya producido
en el territorio por él señoreado, ...“sin
contradicción de persona alguna”... (De Armas Chitty, 1983: 92), incluso
con su colaboración. En consecuencia, sería lógico pensar que las tierras de
este principal estuviesen ubicadas en la ribera Oeste de la laguna, sitio por
donde entraría Villegas considerando su salida desde el joven asiento del
Tocuyo (Nectario María, 1970). Estas presunciones permiten asociar a don Diego
con el Guayos mencionado por Juan de
Castellanos, pues, bajo este nombre se conoce actualmente a un poblado cercano
a la orilla Occidental del lago, capital del municipio homónimo. Esto situaría
su espacio territorial en las tierras bañadas por el curso medio y bajo del río
San Diego-Guayos.
En cuanto a Aniquipotare y Ariquibano,
mencionados por Castellanos, el asunto se torna más confuso, en vista de la
ausencia de datos en los documentos y la pérdida de sus voces en la toponimia
regional. Tal vez ellos y sus asentamientos tuvieron una efímera influencia o
permanencia luego de la colonización europea. Probablemente estos indígenas y
su grupo estuvieron en la lista de “pacificados” de Villegas en su toma de
posesión del cuarenta y siete, aunque sus nombres no se señalen en la
documentación de la época. Pero además, teniendo la información que sus
asentamientos se situaban a orillas de la laguna, y tomando en cuenta la
ubicación tentativa de las aldeas de Guayos
y Patanemo, quizá éstos se emplazaban
al Este de los territorios ocupados por estos principales, esto es, en las
tierras bañadas por los ríos Ereigüe,
Cura y Mariara, (municipios San Joaquín y Diego Ibarra del estado Carabobo).
Más imprecisos son los datos para
con otros indígenas principales, presumiblemente ubicados en la culata
Occidental tacarigüense, resultando embarazoso ubicar sus emplazamientos. Entre
ellos está el caso del principal Myne,
cuyo asiento, dicen las fuentes, se localizaba en un valle de nombre Aneta, topónimo actualmente desaparecido
de la geografía tacarigüense (Ponce y Vaccari de Venturini, Ibíd.). Quizá este
valle se encontraba cercano al territorio de Naguanagua, de acuerdo al testimonio de Juan Domínguez Antillano
durante la querella suscitada por la muerte de dos cristianos en esa aldea (Ibíd.).
Igual situación se presenta con los principales Taguaxen y Patacare,
cuyas aldeas eran vecinas en la “comarca de la laguna de Tacarigua”, pero sin
mayores datos como para determinar con exactitud sus sitios de emplazamiento
(Ibíd.). La circunstancia es diferente con Conopoyare,
existiendo referencias que lo ubican en el valle de Chirgua: ...“casa del principal conopoyare en chiroa (…)
el rrepartimiento de rrodrigo pareja en
conopoyare”... (Ibíd.: 273, 275).
No así con Heregoa, Toropini, Herubima y Guaymara, voces que tampoco sobrevivieron en la toponimia regional
pero cuyos asentamientos tal vez se habrían situado aledaños al valle de Aneta y Naguanagua, tal vez entre éstos y el valle de Chirgua (Ibíd.).
El caso del asiento de Oroyma (indígena principal mencionado en
los documentos de Borburata) merece especial atención, pues estaría mostrando los posibles vínculos o filiaciones de los
grupos tacarigüenses con parcialidades ubicadas al Occidente de la región.
Pues, las evidencias sugieren que su aldea se habría ubicado al Oeste del valle
de Chirgua, acaso en las montañas de Canoabo,
alejadas éstas alrededor de seis leguas -en línea recta- del Noroeste lacustre,
tal cual señalan los documentos (Ibíd).
Con respecto a los asientos de Taguaxen, Patacare, Heregoa, Toropini, Herubima y Guaymara (todos sin ninguna referencia en la toponimia regional),
su ubicación tentativa en los estribos montañosos localizados entre el valle de
Chirgua y el valle de Naguanagua se sustenta con la
interpretación del contexto espacial y temporal relacionado con los documentos
de Borburata (Ibíd.). Este contexto está vinculado con la vida de los primeros
colonos europeos tacarigüenses, entre 1552 y 1554, lapso de tiempo en que sus
intereses se concentraron en explotar las minas auríferas de Chirgua, actividad
que esperaban trajera prosperidad a la recién fundada ciudad de Borburata
(Nectario María, 1967).
Para la sección Oriental
tacarigüense, los documentos mencionan la ubicación de dos asientos: el de Tapatapa y el de Pascoto. Del primero, puede inferirse su ubicación por su
pervivencia como hidrotopónimo en las tierras contiguas a la vertiente Oriental
de la península La Cabrera (Castillo Lara, Ibíd.), lo que coloca este asiento
en las cercanías de la desembocadura en el lago de Valencia del actual curso de
agua que se conoce con ese nombre. La ubicación del asiento de Pascoto se sustenta en la explícita
alusión al valle de Turmero, lo que
sugiere su emplazamiento en las tierras donde actualmente se halla la ciudad de
Turmero, al piedemonte de la
Cordillera de la Costa (Ponce y Vaccari de Venturini, Ibíd.). Este asiento de Pascoto, por cierto, tal vez se
encuentre asociado al citado reporte del gobernador Pérez de Tolosa sobre la
presencia de indígenas en mediana cantidad a tres leguas (16,5 kilómetros) al
Este de la laguna. Cabe señalar de este reporte un tercer asentamiento a cuatro
leguas (22 kilómetros) de la orilla del lago, sin reseñas en cuanto a su nombre
y adscripción étnica, pero que quizá fije una conexión con el actual poblado de
San Mateo.
Otros posibles asentamientos se
infieren en los documentos consultados, como el coligado al principal Casco Quebrado, por los límites orientales de las
tierras del lago (Probanza
de Méritos de Sancho del Villar. 1590. En: Castillo Lara, Ibíd.). Igualmente, se encuentra el nombre del principal Totoubtar y su grupo como habitantes de
la culata Oriental de la laguna (AANH. Traslados. Tomo III-27. Ibíd.). Además, están
los principales Gonzalo Arima y Diego Tayzcaima como habitantes del valle de Purica, Aragua (Ibíd.), mención que los
ubica en las cercanías del valle de Turmero.
Entretanto, por la costa aragüeña se
encontraba el asentamiento del principal Charayma
y su hijo Charamaya, deducible por
fuentes documentales del dieciséis y posteriores a él. En efecto, el cronista
Oviedo y Baños (Ibíd.: 127) plantea que doña Isabel, la cacica guayquerí de la isla de Margarita, era ...“nieta de un Cacique, llamado Charayma; del
valle de Maya en la provincia de Caracas, nombre con que (...) fue conocida desde el principio de su
descubrimiento aquella parte de tierra”. Bajo el nombre Maya se define actualmente a una
localidad, un puerto y un río de la zona costera Central, limítrofe entre los
actuales estados Vargas y Aragua (Acevedo, 2005), factiblemente el sitio de
emplazamiento del mentado valle de Maya
del siglo XVI, esto es, las tierras del cacique Charayma y su grupo. En relación con Charamaya (hijo de Charayma
y padre de Isabel), Ayala Lafée, fundamentada en los estudios de Enrique Otte
(1977), cita un documento del Archivo General de Indias con fecha 2 de julio de
1529, que dice: “Doña Isabel, cacica del
Valle de la Margarita, hija del Cacique Charamaya” (Ayala Lafée, Ibíd.:
63). De que el cacique Charamaya era
hijo de Charayma -y, por tanto,
habitante de la costa aragüeña-, Ayala Lafée lo explica por la etimología del
vocablo y por los patrones de residencia matrilocal que regían las uniones
maritales de los grupos “Caribanos” (Ibíd.).
5.
Notas finales
De acuerdo a los datos e
informaciones presentadas, para el siglo XVI la región tacarigüense estuvo
habitada mayormente por grupos de lengua Guayquerí
y Caraca, de la familia lingüística Caribe de la costa. Se evidencia una
marcada y definida ocupación espacial de ambos contingentes lingüísticos, Guayquerí en la sección Occidental y Caraca en la Oriental, acaso explicada
por la topografía regional y por los contextos históricos que envolverían la
llegada y asentamiento de estos grupos a la región.
Se insinúa entonces la posibilidad
que parcialidades Guayqueríes y Caracas hayan conformado diferenciados
bloques de dominio territorial, lo que pudiera explicar las disímiles actitudes
que tomaron los indígenas de las secciones Occidental y Oriental tacarigüense
frente a la pretensión totalitaria-esclavista europea del siglo XVI.
Ciertamente, mientras que los primeros optaron como estrategia de sobrevivencia
la entrega de la soberanía a través de la sumisión pactada, los segundos
prefirieron la lucha armada como defensa de su territorio y de sus libertades
individuales y colectivas (véase AHN, Signatura Diversos-Colecciones, 23, N.6,
folio 8; De Armas Chitty, Ibíd.; Nectario María, 1967; Ponce y Vaccari de
Venturini, Ibíd.; Nectario María, 1945; Castillo Lara, Ibíd; Ayala Lafée, Ibíd.).
La distinción lingüística de cada
sección se manifiesta en la etnonimia, con la presencia de parcialidades Guayqueríes ocupando costa carabobeña,
culata Occidental del lago y montañas y valles de Guataparo y Chirgua (y acaso
más allá), quizá fraccionadas en sub-grupos cuyos denominativos pasaron inadvertidos
en las crónicas de la época. Para la sección Oriental se reportan comunidades Chagaragotos y Meregotos, en tanto que sub-grupos Caraca, las primeras en el área costera aragüeña y las segundas en
los valles de la culata Este del lago de Valencia. De acuerdo a los datos
compilados, los Meregotos abarcaban
el territorio comprendido por las micro-cuencas de los ríos Turmero y Aragua, ocupando entonces buena parte del área Oriental de la
cuenca valenciana (Castillo Lara, Ibíd.). Por su parte, los Chagaragotos son mencionados habitando
la “costa arriba” del pueblo de Borburata, dominando el área costera aragüeña y
más allá, si se consideran las cuarenta leguas (220 kilómetros) que alude
Perálvarez en su memorial (Ponce y Vaccari de Venturini, Ibíd.). Esto estaría
en mediana consonancia con lo dicho por Oviedo y Baños (Ibíd.) cuando señala la
presencia de Chagaragotos en la
circunferencia del valle de San Francisco, actual valle de Caracas.
Es posible que estos gentilicios
hayan sido apenas una fracción de los tantos Caribe-hablantes asentados, tal vez existiendo, como ya se ha
comentado, sub-grupos con particulares auto-denominativos que no fueron
compilados en su oportunidad. Aún más: no debe descartarse la presencia de
ciertas parcialidades de lengua no-Caribe,
si se toma en cuenta la mencionada relación de Pérez de Tolosa y los ya
aludidos y enigmáticos Taguanos.
Para las tierras llanas de la culata
Occidental del lago, se ha propuesto la ubicación de las aldeas Guayos (don Diego), Patanemo, Naguanagua, Aniquipotare y Ariquibano, asociadas, en el mismo orden, con los actuales poblados
de Los Guayos, Guacara, Naguanagua y
-acaso con mayor riesgo de imprecisión- con los predios o cercanías de San
Joaquín y Mariara. Para la culata
Oriental se insinúa el asentamiento de Tapatapa
(cercano a la desembocadura del río homónimo), de Pascoto (asociado al actual pueblo de Turmero) y otro de nombre no mencionado en las fuentes, quizá
localizado en las tierras del actual poblado de San Mateo. Es posible también -no
obstante haber quedado en el anonimato documental del dieciséis-, la existencia
de otro asentamiento dominando la ruta Sur-Este hacia los llanos guariqueños,
acaso relacionado con el actual pueblo de Cagua
(mapa 2).
 |
| Mapa 2. Posible ubicación de los asentamientos indígenas de la cuenca valenciana del dieciseiseno. Elaboración propia. |
Los territorios de los asentamientos
aludidos -a excepción de Naguanagua-,
posiblemente tuvieron bajo su jurisdicción las islas del lago inmediatamente
contiguas a sus áreas espaciales de influencia[xiv],
usufructuándolas como sitios de habitación o como áreas de cultivo y/o
rancherías para la pesca lacustre. Todos estos emplazamientos residenciales,
situados estratégicamente en las tierras llanas lacustres, factiblemente
arribaron al siglo XVI como reminiscencia del antiguo patrón de asentamiento
aborigen desarrollado en la región antes del período de contacto europeo. Esto
puede explicarse por la estratégica y substancial ubicación espacial de estos
asientos dentro del territorio lacustre, a saber: 1) Patanemo dominaba el principal camino trasmontano de origen
precolonial (el de Vigirima-Patanemo) que comunicaba la zona litoral carabobeña
con la culata Occidental del lago; 2) Naguanagua
se situaba en la entrada más Noroccidental de la depresión lacustre, aquella en
la que confluyen tres caminos que comunican a la zona costera y el valle de
Chirgua, y de allí a la serranía de Nirgua; 3) Guayos se ubicaba en un punto neurálgico de las comunicaciones
hacia los sectores Sur y Suroeste del lago, o dicho más concretamente, hacia la
actual zona de Güigüe y el valle del río Pao, y más lejos, hacia los llanos
cojedeños; 4) Aniquipotare y Ariquibano dispondrían de los pasos
trasmontanos hacia la costa de Turiamo y Ocumare, y la culata Oriental del
lago, donde 5) se encontrarían Tapatapa
en primer lugar y más allá Pascoto,
dominando éstos la ruta que continuaba hacia el hinterland caraqueño al Este y
los pasos cordilleranos de la costa aragüeña entre Choroní y Puerto Maya (mapa 3).
Confirmar el origen de estos
asientos en la época precolonial supone el acopio de mayor información, en
especial aquella que pudiera aportar la disciplina arqueológica. Queda también
la interrogante sobre las causas que truncaron la transformación a topónimo de
la voz Patanemo en el área lacustre,
aunado a la preferencia de Guacara
como designación del pueblo de doctrina en el territorio presumiblemente
ocupado por este indígena principal. En este sentido, es importante destacar el
señalamiento de Nectario María (1970) sobre la ubicación del antiguo hato Patanemo, a dos leguas y media
(13,75 km si se asume la legua castellana equivalente a 5,5 km) de la Nueva
Valencia del Rey por el camino a Borburata, distancia que actualmente separa la
plaza Bolívar de Valencia con la entrada Oeste de Guacara (mapa 4).
Al parecer, los asentamientos del área litoral carabobeño (factiblemente Guayqueríes por el relato de Federman de 1531, antes mencionado) no habrían resistido los constantes embates de las huestes esclavistas de primera mitad del siglo XVI, motivo por el cual son nulos los reportes no obstante conocerse la existencia de una importante explotación de sal en la zona, posiblemente remontada a tiempos precoloniales tempranos, desbaratada por los europeos en la primera mitad de ese siglo (Vila en Antczak y Antczak, 2006). Tal vez, el principal Patanemo y su grupo, por estas razones sugeridas, cambiaría definitivamente su residencia del área costera a la otra banda cordillerana, localizándose allí al momento de la toma de posesión de Villegas. De que este indígena ostentaba una importante autoridad en el litoral carabobeño se sustenta en la existencia actual de un centro poblado, una parroquia, una ensenada, una punta y un río, todos llevando su nombre[xv] (Esté et al., 1996).
Para el caso del litoral aragüeño,
se reporta el asentamiento de Charayma,
relacionado con el actual poblado de Puerto Maya,
ejerciendo éste factiblemente el control de las comunicaciones y productos
marinos del área Centro-capital y más allá, demostrado por las conexiones
parentales mantenidas con los grupos Guayqueríes
de la isla de Margarita.
Por su parte, la presencia de aldeas
en lugares abruptos de montaña, tal cual los casos de Taguaxen, Patacare, Herubima, Guaymara, Heregoa y Toropini, ubicadas de manera tentativa
en el paisaje de valle inter-montano Chirgua-Guataparo de la sección Occidental
tacarigüense (incluyendo el asiento de Oroyma, más allá de estos límites),
denotaría el posible nuevo patrón de asentamiento adoptado como forma de
resguardo frente a las pretensiones esclavistas de los europeos. Lo mismo pudo
haber ocurrido en la sección Oriental, aunque no documentado, donde un grueso
de la población apostaría por ubicar sus sitios habitacionales en áreas
montañosas de difícil acceso, incluso fuera de la región, como pudo suceder
gracias a las ausencias de barreras socio-culturales y políticas con los
habitantes de la región Capital (Antczak y Antczak, Ibíd.).
La sugerida ubicación del asiento de
Oroyma en las montañas de Canoabo, supondría un caso de potencial filiación
socio-política y cultural de los Guayqueríes
tacarigüenses con aquellos ubicados en esa sección de la cordillera de La
Costa. Pero, a su vez, conlleva reponder si los indígenas de esa zona habrían
sido también Guayquerí-hablantes o, en todo caso, parlantes de otra variante
dialectal Caribe, con lo cual, de ser
así, se ampliarían los límites geográficos de la región tacarigüense del
dieciséis, como también del área de influencia de la lengua Caribe de la costa.
Debido igualmente a la falta de
obstáculos idiomáticos y culturales infranqueables, es factible que los
habitantes de las secciones Occidental y Oriental tacarigüense, tanto de la
costa como de la tierra adentro, lograran una forma de coexistencia pacífica
antes del arribo europeo (nexos socio-políticos y económicos), tal vez salpicada
con algunos episodios hostiles. Sin embargo, las relaciones interétnicas, si
existieron, no fueron capaces de producir una efectiva confederación para la
defensa de la soberanía territorial frente a la pretensión colonizadora
europea, lo que suma evidencias a favor de la insinuada diferenciación de los
devenires históricos de estos colectivos en tiempos precoloniales. Sin embargo,
por ahora, no hay forma siquiera de hilar un discurso tentativo sobre estas
tramas, en especial si los grupos serían de alguna manera descendientes de las
antiguas sociedades tacarigüenses precoloniales, aquellas que produjeron y
usufructuaron los objetos y vestigios arqueológicos (cerámica, arte rupestre,
terraplenes artificiales de tierra) que profusamente se han documentado en la
región.
Por otro lado, es posible que ambas
secciones geográficas mantuvieran vínculos socio-económicos y/o políticos, e
incluso religiosos, dentro de una determinada esfera de interacción que, para
el caso Occidental, quizá abarcaba los valles altos carabobeños, macizo de
Nirgua y valle del río Yaracuy, además de la cuenca alta del río Pao hasta su
empalme con los llanos de Cojedes. Para el caso Oriental los lazos apuntarían
hacia la cuenca alta y media del río Guárico y el llamado hinterland caraqueño
o región Capital, incluso más allá si se toman en cuenta los nexos parentales y
posiblemente socio-políticos y económicos mantenidos con los grupos Guayqueríes de la isla de Margarita.
Por último, no debe soslayarse la
información sobre la localización de un grupo lingüístico no-Caribe en el área litoral carabobeño, el
Taguano, quizá alguna variante
reminiscente del Maipure-Arawak que
en la época precolonial se hablaba en la región. Empero, y en contrapartida, quizá
se trate de ciertos individuos que se encontraban en las salinas de Borburata
cumpliendo sus labores de servicio como encomendados, y cuyo territorio de
origen tal vez se localizaba fuera del contexto espacial tacarigüense. No
debería descartarse esta última eventualidad, en tanto se sabe que muchos de
los europeos que fueron a poblar Borburata llevaron consigo sus indígenas
encomendados, originarios del área de Quíbor y El Tocuyo, actual estado Lara
(Juicio de Residencia al gobernador Juan Pérez de Tolosa y el Teniente Juan de
Villegas. En Ponce y Vaccari de Venturini, Ibíd.). No obstante, se dice que tales
indígenas eran Caquetío y Coyón, los primeros Maipure-Arawak y los segundos hablantes de la familia Ayoman-Gayón (Rivas, 1989 Tomo I). En
todo caso, y siguiendo la posibilidad de que hayan sido un grupo encomendado
extra-territorial, llama la atención el parecido del vocablo Taguanos con el topónimo Taguanes, nombre actual de una localidad
emplazada a siete kilómetros al Noreste de Tinaquillo, en el municipio Falcón
del estado Cojedes (Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables, 1993), cercana a los límites Nororientales con el estado
Carabobo.
Referencias
bibliográficas
ACEVEDO, J. Israel. 2005. Toponimia indígena del municipio
Vargas. Colección temas de Vargas. Fondo Editorial Urimare, alcaldía de Vargas.
La Guaira, estado Vargas.
ANTCZAK, María Magdalena y ANTCZAK, Andrzej. 2006. Los
ídolos de las islas prometidas. Arqueología prehispánica del archipiélago Los
Roques. Editorial Equinoccio. Caracas.
ARMAS CHITTY, J. A. de.
1983. Carabobo: tierra de meridianos. Banco del Caribe. Caracas.
AYALA LAFÉE, Cecilia.
1994-1996. “La etnohistoria prehispánica Guaiquerí”. Antropológica [en línea].
núm. 82. Fundación La Salle. Caracas. Disponible:
http://www.fundacionlasalle.org.ve/userfiles/Ant%201994-1996%20No%2083%20p%
205-128.pdf [Consulta: 2012, febrero
10]. pp. 5-127.
BRICEÑO IRAGORRY, Mario (Edit.) 1943. Actas del cabildo de
Caracas, Tomo I 1573 - 1600. Consejo Municipal del Distrito Federal. Editorial
Élite. Caracas.
CASTELLANOS, Juan de. 1987. Elegías de Varones Ilustres de
Indias. Segunda edición. Academia Nacional de la Historia. Caracas, Venezuela.
CASTILLO LARA, Lucas Guillermo. 1977. Materiales para la
historia provincial de Aragua. Biblioteca de la Academia Nacional de la
Historia, nº 128. Caracas.
ESTÉ B., María E.; ESTELLER C., Rogelio M. y RONDÓN DE
ESTELLER, Carmen A. 1996. Diccionario toponímico del estado Carabobo. 2da.
Edición. Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela.
FEDERMAN, Nicolás. 1988. “Historia Indiana o Primer viaje de
Nicolás Federman”. En: Descubrimiento y conquista de Venezuela, tomo II:
Cubagua y la Empresa de los Belzares, segunda edición. Biblioteca de la
Academia Nacional de la Historia. Núm. 55. Pp. 155-250.
FUGUETT, Euclides (Comp.). 1982. Los censos en la iglesia
colonial venezolana (sistema de préstamos a interés), Tomo III. Academia
Nacional de la Historia. Caracas.
GARZA MARTÍNEZ, Valentina. 2012. “Medidas y caminos en la
época Colonial: expediciones, visitas y viajes al Norte de la Nueva España
(siglos XVI-XVIII)”. Fronteras de la Historia [en línea] Vol. 17-2, Disponible:
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4257689.pdf [Consulta: 2014,
febrero 10]. pp. 191-219.
GONZÁLEZ, Asdrúbal. 2008. San Esteban camino de la cumbre.
Italgráfica S.A. Caracas, Venezuela.
HERNÁNDEZ DE ALBA,
G. 1948. “Tribes of Nortwestern Venezuela”. En: Steward, Julian (Ed.). Handbook of South
American Indians. vol. 4. The Cirum-Caribbean Tribes. Bureau of
American ethnology. Bull.
143. Washington, DC.
HUTTEN, Felipe de. 1988. “Diario y cartas de Felipe de Hutten”. En: Gabaldón Márquez, Joaquín
(Comp.). Descubrimiento y conquista de Venezuela. Tomo II: Cubagua y la empresa
de los Belzares, segunda edición. Biblioteca de la Academia Nacional de la
Historia, núm. 55. Academia Nacional de la Historia. Caracas. Pp. 339-402.
IDLER, Omar. 2004. Toponimia, lexicología y etnolingüística
prehispánica. Contribución al estudio de algunas voces aborígenes de la cuenca
del lago de Tacarigua y de la región centro norte de Venezuela. Colección
historia “Alfonso Marín”, nº 132. Ediciones del Gobierno de Carabobo. Valencia,
estado Carabobo.
LUGO ESCALONA, Juan José. 2008. “Guacara: etapas
fundamentales en su desarrollo (1555-1810)”. Mañongo [en línea] No.30, Vol.
XVI; Enero - Junio 2008. Disponible:
http//:www.servicio.bc.uc.edu.ve/postgrado/manongo/art1pdf [Consulta: 2014,
febrero 10].
MANZO, Torcuato. 1981. Historia del estado Carabobo.
Ediciones de la presidencia de la república.
MARCANO, Gaspar. 1971. Etnografía precolombina de Venezuela.
Valles de Aragua y de Caracas. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Pp.
29-142.
MARÍA, Nectario. 1970. Historia documental de los orígenes
de Valencia, capital del estado Carabobo, Venezuela. Madrid.
MARÍA, Nectario Hno. 1967. Historia de la fundación de la
ciudad de Nueva Segovia de Barquisimeto. Segunda edición. Impresos Juan Bravo.
Madrid, España.
MARÍA, Nectario. 1945.
“Documentos inéditos sobre la fundación de Valencia”. En: Boletín del Centro
Histórico Larense. Año IV, abril, mayo, junio, No. XIV. Editorial Pueblo.
Barquisimeto, Venezuela. Pp. 5-22.
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE
LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES. 1993. Diccionario geográfico del estado
Cojedes. Talleres del Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional.
Caracas.
MORALES MENDEZ, Filadelfo. 1991. Sangre en los conucos.
Reconstrucción etnohistórica de los indígenas de Turmero. Trabajo presentado
ante la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la U.C.V. para optar a la
categoría de Asociado. Turmero
OVIEDO Y BAÑOS, José de. 1992. Historia de la conquista y
población de la provincia de Venezuela. Biblioteca Ayacucho, num 175. Caracas,
Venezuela.
PARDO, Isaac. 1987. “Estudio preliminar: Juan de Castellanos
y su obra”. En: Castellanos, Juan de. Elegías de Varones Ilustres de Indias.
Segunda edición. Academia Nacional de la Historia. Caracas, Venezuela. Pp.
XI-LXVIII.
PÉREZ DE TOLOSA, Juan. 1546. Relación de las tierras y
probincias de la gobernación de Venezuela que esta a cargo de los alemanes.
Archivo Histórico Nacional de España,
ES.28079.AHN/5.1.14//DIVERSOS-COLECCIONES,23,N.6. 12 hojas folio. [En línea]
Disponible: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet
[Consulta: 2014 septiembre 11].
PONCE, Marianela y VACCARI DE VENTURINI, Letizia (comp.).
1980. Juicios de Residencia en la provincia de Venezuela II. Juan Pérez de
Tolosa y Juan de Villegas. Academia Nacional de la Historia. Caracas,
Venezuela.
RIVAS G., Pedro J. 1989. Etnohistoria de los Grupos
Indígenas del Sistema Montañoso del Noroccidente de Venezuela: Etnohistoria y
Arqueología del Sitio Arqueológico Cueva Coy Coy de Uria, Sierra de San Luís. Tomos
I y II. Trabajo final de grado, Escuela de Antropología, Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas.
STRAUSS, Rafael. 1993. El tiempo prehispánico de Venezuela.
2da. Edición. Editorial Grijalbo. Caracas, Venezuela.
SUCRE, Luis Alberto. 1964. Gobernadores y Capitanes
Generales de Venezuela. Litografía Tecnocolor. Caracas.
Notas
[i] O región tacarigüense, como en adelante se llamará aquí, en honor
al nombre indígena del lago de Valencia a la llegada de los europeos. De
acuerdo a los datos obtenidos en este estudio, se asume que en el siglo XVI
esta área geográfica abarcaba una extensión aproximada de 4.500 km2
de la zona Centro-septentrional de Venezuela, integrada por cuatro paisajes
culturales claramente diferenciados: un paisaje costero al Norte, constituido
por la zona litoral de los estados Carabobo y Aragua; un paisaje cordillerano al
Centro, comprendido por el tramo de la cordillera de La Costa que pasa por el
estado Aragua y por los municipios Puerto Cabello, Diego Ibarra, San Joaquín,
Guacara, San Diego y Naguanagua del estado Carabobo; un paisaje lacustre al Sur,
compuesto por la depresión del lago de Valencia; y un paisaje de valle
inter-montano Occidental, ubicado en los valles de Chirgua y Guataparo y áreas
montañosas vecinas (municipios Valencia y Bejuma del estado Carabobo).
[ii] Los Caquetíos (los Cacquencios de Hutten), grupos de filiación
lingüística Arawak que principalmente ocupaban para el siglo XVI los actuales
estados Falcón, Lara y Yaracuy (Strauss, 1993 [1992]).
[iii] El licenciado Don Juan Pérez de Tolosa, fue nombrado Gobernador y
Capitán General de la Provincia de Venezuela por Real Cédula de 12 de
septiembre de 1545, ejerciendo el cargo entre 1546 y 1549 (Sucre, 1964).
[iv] Pensando se trate de una entrada expedicionaria, hasta ahora
inédita, realizada por habitantes de la llamada provincia de Venezuela por el
Oeste del lago de Valencia, siguiendo hacia el Este del territorio lacustre por
las tierras llanas. Se asume que Tolosa (Ibíd.) alude a los indígenas de la
culata Oriental pues antes menciona a los habitantes de las islas de la laguna.
También, en consonancia con otras fuentes documentales que ubican las
parcialidades Caracas en la hoy región Capital.
[v] Tomando en cuenta la legua castellana equivalente a 5,5 kilómetros
(Garza Martínez, 2012).
[vi] El pueblo de españoles de Borburata fue el primer asentamiento
europeo en suelo tacarigüense, fundado el 24 de febrero de 1548 por Juan de
Villegas en el litoral del actual estado Carabobo (de Armas Chitty, Ibíd.).
[vii] Consúltese Marcano, 1889 [1971]; Hernández de Alba (1948); Manzo,
1981; Idler, 2004; entre otros.
[viii] Según Pardo (Ibíd.), Castellanos arribaría a las Indias en 1539,
por lo que difícilmente habría sido testigo de la aquí relatada descripción del
español Velázquez sobre los indígenas tacarigüenses, supuestamente dichas
durante la expedición de Diego de Ordaz en 1532 por el río Uyapari
(Orinoco).
[ix] Posiblemente la traducción al español del nombre, una rareza en los
antropónimos documentados del dieciséis tacarigüense.
[x] Lo que ubica estos documentos posteriores a la fundación del pueblo
de doctrina de La Victoria en la segunda década del siglo XVII.
[xi] Habría que puntualizar de su sección Occidental.
[xii] Refiere Lugo Escalona (Ibíd.) que ésta sería la primera alusión al
término Guacara, vinculada entonces a esta encomienda, voz que se perpetuó a
través de la toponimia.
[xiii] Para mayor información sobre el requerimiento de Villegas, véase
Morales Mendez, 1991.
[xiv] De acuerdo a las ya citadas referencias del cronista Castellanos y
la relación de Pérez de Tolosa.
[xv] Además de ello, según Asdrúbal González, otrora cronista de Puerto
Cabello, el curso de agua donde en la época Colonial se construyó el famoso
puente del camino de los españoles o de San Esteban, ubicado en las cumbres
cordilleras, ...“aparece en los
documentos como quebrada Patanemo” (2008: 210). También, en un documento
fechado en 1803 referido a la compra de una posesión de tierras en Vigirima, se
lee sobre sus linderos: ...“midiendo de
las casas viejas de los Aulares Martínez de Villalobos, para arribar cien varas
desde esta distancia hasta la Serranía de Patanemo y Turiamo, Valles de la
Costa del Mar”... (Fuguett, 1982: 538).
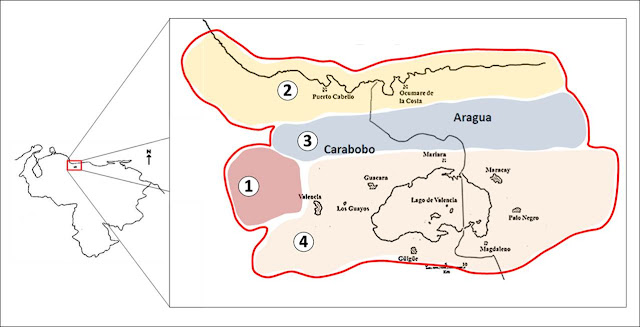




Comentarios
Publicar un comentario